Para todas las madres en su día, especialmente a aquellas que nos han transmitido el gusto por la lectura, feliz día. Les compartimos, además, el artículo sobre la autora de la pintura que utilizamos, Sofonisba Anguissola, pintora renacentista cuyos cuadros fueron atribuidos a hombres.
 |
| Autorretrato.1556 |
Sus retratos más exquisitos de la Corte española del siglo XVI —en concreto Felipe II o Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II, ambos en las colecciones del Museo del Prado— fueron atribuidos a otros creadores, y el nombre de Sofonisba Anguissola, como tantas veces ha ocurrido con las mujeres artistas, se sepultó en un olvido que hubiera parecido inverosímil a muchos de sus contemporáneos, incluido Giorgio Vasari. Siempre se recuerda cómo, tras visitar a la familia de la joven, el italiano considerado como el primer crítico de arte de la historia subrayó las habilidades de Sofonisba en la pintura y el dibujo. De hecho, Juan Pantoja de la Cruz, pintor de Felipe II y Felipe III y al que se atribuyeron durante un tiempo los citados cuadros de Anguissola, fue menos cosmopolita y menos rompedor que la artista nacida en Cremona hacia 1530 y que vivió en España, Nápoles, Palermo y Génova. Pantoja de la Cruz fue, en ocasiones, incluso un simple copista de la italiana.
Pese a todo, la narración impuesta ha eliminado sistemáticamente del relato a las creadoras, en especial a aquellas que no han tenido una existencia novelable y novelada como Artemisia Gentileschi —junto con Frida Kahlo, más popular por su vida tormentosa que por la fuerza de su trabajo—. Gentileschi aprendería pintura con su padre, Orazio, práctica habitual en el Renacimiento y el Barroco, pues las niñas no podían entrar como aprendizas a un taller debido a la convivencia diaria con otros jóvenes y a un hecho pintoresco a los ojos actuales: al acabar su formación serían demasiado mayores para encontrar marido. Sin embargo, en esa vida hasta cierto punto anodina de una joven aspirante a creadora en el XVII no tardó en cruzarse un hecho terrible que marcaría el destino de Artemisia y un interés morboso que no ha dejado de crecer desde entonces porque Tassi, el socio de su padre, la violaba y la convertiría para la posteridad en una artista señalada: la violencia de sus pinturas se achacaba no al gusto barroco por el realismo desbordado, sino al abuso sufrido en su círculo familiar e íntimo. Así, frente al vértigo que despertaba la biografía procelosa y la pintura apasionada de Gentileschi, el caso de Sofonisba carecía de interés en el ámbito existencial y casi artístico. Al fin y el cabo, la pintora era, sencillamente, una retratista de corte convencional. Nada más lejos de la realidad.
Anguissola nació en el seno de una familia noble de Cremona y fue primero la esposa de Fabrizio de Moncada, hermano del virrey de Sicilia, y, después, del noble genovés Orazio Lomellino. Su familia la enviaba junto a sus hermanas —el Prado también conserva una obra de Lucia Anguissola— al estudio de Bernardino Campi, conocido retratista, para recibir una educación artística esmerada bajo la supervisión de la esposa del maestro, quien velaba por las buenas costumbres de las niñas. Con Campi —y quizás con Gatti después—, Sofonisba aprendió el arte del retrato, que llegaría a dominar con una pericia muy superior a la de su maestro, buscando unas poses desenfadadas, inusuales para la época, que hablaban del espíritu innovador de una artista admirada por sus contemporáneos.
En 1559 fue invitada a la Corte de Felipe II —a través del duque de Alba— y se trasladó a Madrid, donde ejerció de dama de compañía de la reina Isabel de Valois y continuó realizando sus apreciados retratos. Contradiciendo las costumbres de la época, Anguissola permaneció soltera hasta 1571, cuando el propio rey, preocupado por esa inaceptable condición, se afanó por buscarle un marido de su agrado, Fabrizio de Moncada. Recordaría la anécdota siglos después el historiador de arte Ceán Bermúdez, al tiempo que subrayaba la faceta pedagógica de la pintora con sus hermanas menores: “Sofonisba enseñó a pintar a Minerva, que fue de raro ingenio, así en esta profesión, como en las letras, y a otras dos hermanas, llamadas Lucía y Europa, que dejaron obras en Cremona”. Asimismo, se refirió al famoso cuadro en el que aparecen las hermanas jugando al ajedrez y a otro retrato de familia: “Representaba el primero tres hermanas suyas traveseando con unos juguetes, y acompañadas de una vieja, que parecían vivas y no les faltaba más que hablar; y en el segundo se veía a la propia Sofonisba, a Asdrúbal y a Minerva, sus hermanos, con el padre, pintados con tal viveza que querían respirar”.
Sea como fuere, para la historia Sofonisba Anguissola ha sido una dama elegante y algo excéntrica, rebelde frente a las costumbres de la época al tardar en casarse y obstinarse en pintar. En suma, una excepción, igual que Gentileschi, si bien de otro modo. La crítica ha hablado de sus éxitos, de los regalos que recibía, de su origen noble, de su buena educación, pero queda en buena parte como un misterio lo que pasó en ese viaje a España, por ejemplo. Cuando la historia se acerca a la producción de una mujer suele enfatizar su lado cortés, sus finanzas o su vida privada, sin detenerse en lo que impresionó a sus contemporáneos: la manera en la cual Sofonisba abordaba el retrato y lo innovaba; esa radicalidad suya inexcusable bajo el aspecto de noble dama de vida —casi— tranquila. En Women Artists, 1550-1950, la primera exposición de mujeres artistas, celebrada en 1978, las profesoras Ann Sutherland Harris y Linda Nochlin llegaron a decir que la invitaron a España porque sentían curiosidad hacia la joven virtuosa. Pero Sofonisba Anguissola fue mucho más que una celebridad, una excepción, una mujer de éxito y de mundo que vivió en diferentes países y no únicamente como acompañante de sus maridos. Tal y como sucede con otras artistas a lo largo de la historia —Clara Peeters es un buen ejemplo: la holandesa mostraba orgullosa su destreza como pintora en sus autorretratos—, Sofonisba era muy consciente de lo que buscaba: la innovación en el retrato del Renacimiento, que en sus pinceles mezclaba un poco de Italia y un poco de Flandes. Era tan consciente de su compromiso pictórico que reiteró una y otra vez la propia imagen en numerosos autorretratos —a veces acompañada por una mujer mayor, parte del protocolo de clase—, estrategia de autoafirmación artística y, al tiempo, mensaje de tranquilidad a sus contemporáneos. Al representarse pintando, tocando la espineta o como lectora evidenciaba sus orígenes nobles y se reafirmaba como mujer educada en una tradición culta e intelectual. Además, ofrecía una imagen ambigua, de cierto diletantismo, igual que años más tarde sucedería con Angelica Kauffmann, la amiga de Goethe, cuando se pintaba dudando entre la música y la pintura. Una mujer culta, pues, que no aspiraba a ser profesional.
No obstante, se trata de un simple camuflaje —en el caso de ambas artistas—. Lo demuestra la propia Anguissola en el cuadro Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola, donde la rigidez de las líneas de su cabeza contrasta con la de Campi, realizada con la habitual viveza de la artista, una especie de juego, escribía Germaine Greer, que subraya la falta de destreza del maestro. Es su modo de recalcar ese mundo propio suyo que se desvela prodigioso en las caritas de las hermanas mientras juegan al ajedrez: una expresividad inusitada para un momento gobernado por las convenciones en el retrato.
Ese descaro inesperado, ese arrojo con las rupturas del canon, fue lo que fascinó a Anton van Dyck cuando visitó a la artista en Palermo en 1624. Era una mujer de 94 años, la anciana que muestra el retrato del maestro flamenco, pero, como recuerda Van Dyck, a pesar de su avanzada edad conservaba una increíble capacidad para hablar de pintura y una portentosa sutileza, la que desvelan sus cuadros. Luego, la historia borraría las huellas de Sofonisba Anguissola —ocurre con tantas mujeres artistas—, pero la agudeza de aquellos ojos que atrapó a Van Dyck sobrevive en sus retratos.
Pese a todo, la narración impuesta ha eliminado sistemáticamente del relato a las creadoras, en especial a aquellas que no han tenido una existencia novelable y novelada como Artemisia Gentileschi —junto con Frida Kahlo, más popular por su vida tormentosa que por la fuerza de su trabajo—. Gentileschi aprendería pintura con su padre, Orazio, práctica habitual en el Renacimiento y el Barroco, pues las niñas no podían entrar como aprendizas a un taller debido a la convivencia diaria con otros jóvenes y a un hecho pintoresco a los ojos actuales: al acabar su formación serían demasiado mayores para encontrar marido. Sin embargo, en esa vida hasta cierto punto anodina de una joven aspirante a creadora en el XVII no tardó en cruzarse un hecho terrible que marcaría el destino de Artemisia y un interés morboso que no ha dejado de crecer desde entonces porque Tassi, el socio de su padre, la violaba y la convertiría para la posteridad en una artista señalada: la violencia de sus pinturas se achacaba no al gusto barroco por el realismo desbordado, sino al abuso sufrido en su círculo familiar e íntimo. Así, frente al vértigo que despertaba la biografía procelosa y la pintura apasionada de Gentileschi, el caso de Sofonisba carecía de interés en el ámbito existencial y casi artístico. Al fin y el cabo, la pintora era, sencillamente, una retratista de corte convencional. Nada más lejos de la realidad.
Anguissola nació en el seno de una familia noble de Cremona y fue primero la esposa de Fabrizio de Moncada, hermano del virrey de Sicilia, y, después, del noble genovés Orazio Lomellino. Su familia la enviaba junto a sus hermanas —el Prado también conserva una obra de Lucia Anguissola— al estudio de Bernardino Campi, conocido retratista, para recibir una educación artística esmerada bajo la supervisión de la esposa del maestro, quien velaba por las buenas costumbres de las niñas. Con Campi —y quizás con Gatti después—, Sofonisba aprendió el arte del retrato, que llegaría a dominar con una pericia muy superior a la de su maestro, buscando unas poses desenfadadas, inusuales para la época, que hablaban del espíritu innovador de una artista admirada por sus contemporáneos.
En 1559 fue invitada a la Corte de Felipe II —a través del duque de Alba— y se trasladó a Madrid, donde ejerció de dama de compañía de la reina Isabel de Valois y continuó realizando sus apreciados retratos. Contradiciendo las costumbres de la época, Anguissola permaneció soltera hasta 1571, cuando el propio rey, preocupado por esa inaceptable condición, se afanó por buscarle un marido de su agrado, Fabrizio de Moncada. Recordaría la anécdota siglos después el historiador de arte Ceán Bermúdez, al tiempo que subrayaba la faceta pedagógica de la pintora con sus hermanas menores: “Sofonisba enseñó a pintar a Minerva, que fue de raro ingenio, así en esta profesión, como en las letras, y a otras dos hermanas, llamadas Lucía y Europa, que dejaron obras en Cremona”. Asimismo, se refirió al famoso cuadro en el que aparecen las hermanas jugando al ajedrez y a otro retrato de familia: “Representaba el primero tres hermanas suyas traveseando con unos juguetes, y acompañadas de una vieja, que parecían vivas y no les faltaba más que hablar; y en el segundo se veía a la propia Sofonisba, a Asdrúbal y a Minerva, sus hermanos, con el padre, pintados con tal viveza que querían respirar”.
Sea como fuere, para la historia Sofonisba Anguissola ha sido una dama elegante y algo excéntrica, rebelde frente a las costumbres de la época al tardar en casarse y obstinarse en pintar. En suma, una excepción, igual que Gentileschi, si bien de otro modo. La crítica ha hablado de sus éxitos, de los regalos que recibía, de su origen noble, de su buena educación, pero queda en buena parte como un misterio lo que pasó en ese viaje a España, por ejemplo. Cuando la historia se acerca a la producción de una mujer suele enfatizar su lado cortés, sus finanzas o su vida privada, sin detenerse en lo que impresionó a sus contemporáneos: la manera en la cual Sofonisba abordaba el retrato y lo innovaba; esa radicalidad suya inexcusable bajo el aspecto de noble dama de vida —casi— tranquila. En Women Artists, 1550-1950, la primera exposición de mujeres artistas, celebrada en 1978, las profesoras Ann Sutherland Harris y Linda Nochlin llegaron a decir que la invitaron a España porque sentían curiosidad hacia la joven virtuosa. Pero Sofonisba Anguissola fue mucho más que una celebridad, una excepción, una mujer de éxito y de mundo que vivió en diferentes países y no únicamente como acompañante de sus maridos. Tal y como sucede con otras artistas a lo largo de la historia —Clara Peeters es un buen ejemplo: la holandesa mostraba orgullosa su destreza como pintora en sus autorretratos—, Sofonisba era muy consciente de lo que buscaba: la innovación en el retrato del Renacimiento, que en sus pinceles mezclaba un poco de Italia y un poco de Flandes. Era tan consciente de su compromiso pictórico que reiteró una y otra vez la propia imagen en numerosos autorretratos —a veces acompañada por una mujer mayor, parte del protocolo de clase—, estrategia de autoafirmación artística y, al tiempo, mensaje de tranquilidad a sus contemporáneos. Al representarse pintando, tocando la espineta o como lectora evidenciaba sus orígenes nobles y se reafirmaba como mujer educada en una tradición culta e intelectual. Además, ofrecía una imagen ambigua, de cierto diletantismo, igual que años más tarde sucedería con Angelica Kauffmann, la amiga de Goethe, cuando se pintaba dudando entre la música y la pintura. Una mujer culta, pues, que no aspiraba a ser profesional.
No obstante, se trata de un simple camuflaje —en el caso de ambas artistas—. Lo demuestra la propia Anguissola en el cuadro Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola, donde la rigidez de las líneas de su cabeza contrasta con la de Campi, realizada con la habitual viveza de la artista, una especie de juego, escribía Germaine Greer, que subraya la falta de destreza del maestro. Es su modo de recalcar ese mundo propio suyo que se desvela prodigioso en las caritas de las hermanas mientras juegan al ajedrez: una expresividad inusitada para un momento gobernado por las convenciones en el retrato.
Ese descaro inesperado, ese arrojo con las rupturas del canon, fue lo que fascinó a Anton van Dyck cuando visitó a la artista en Palermo en 1624. Era una mujer de 94 años, la anciana que muestra el retrato del maestro flamenco, pero, como recuerda Van Dyck, a pesar de su avanzada edad conservaba una increíble capacidad para hablar de pintura y una portentosa sutileza, la que desvelan sus cuadros. Luego, la historia borraría las huellas de Sofonisba Anguissola —ocurre con tantas mujeres artistas—, pero la agudeza de aquellos ojos que atrapó a Van Dyck sobrevive en sus retratos.
Estrella de Diego
Diario El País, España, 18 de agosto de 2018














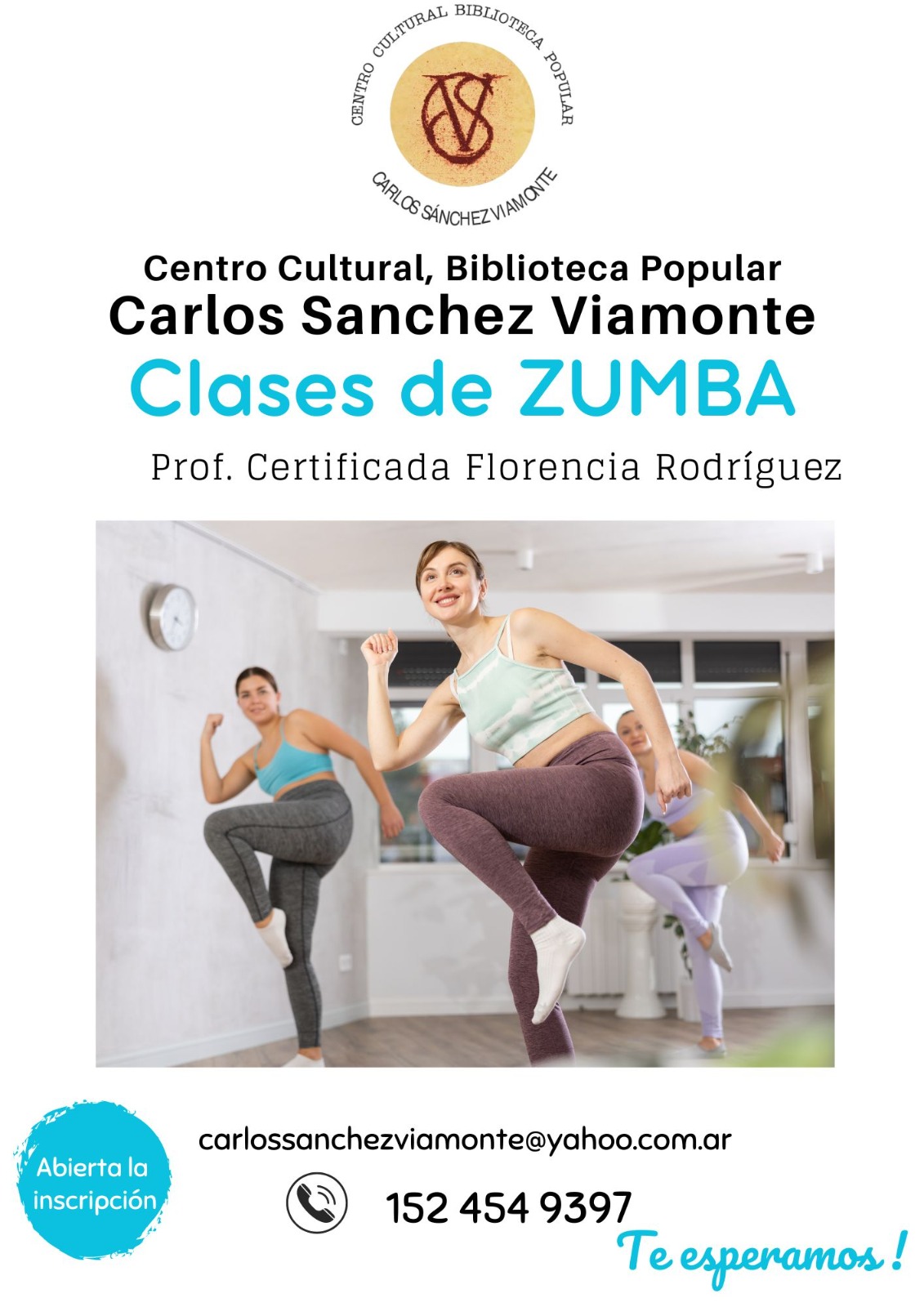





CONVERSATION