Reproducimos un relato de Diego Loprese, alumno del taller literario de Carlos Penelas.
Regresar a la casa de los viejos era desenfundar la infancia guardada en un cofre. Podía sentir la complicidad de los rincones escondiendo momentos de calma, alegría y, sobre todo, de furia. Allí solía encontrarme con mi anciana madre. Otras veces con mis hermanos que regresaban para no perder el olor con el que crecimos. A la tardecita era común que saliéramos a pasear por el barrio. A la vieja le gustaba esa rutina conmigo. Era una forma de mantener frescos los recuerdos. Se sentía una niña llevando un globo. Luego el tiempo del encuentro se fue alargando por las responsabilidades que retrasan los hábitos cotidianos. Los retornos al hogar se hicieron más largos. Aunque el contacto se sostenía, la presencia era lejana como el horizonte.
Una tarde la vieja abrió su mano y el globo de los recuerdos partió con ella. Nos volvimos a encontrar todos. Dejar atrás el poco imaginado despedirse del apego maternal fue un suplicio. Con mis hermanos tratamos de poner en orden ciertas cosas. El hogar maternal se asemeja al útero que uno retorna en busca de calor y protección.
Mantener la casa con vida. Esa fue la voluntad de nuestra madre. Revisando me topé con la puerta de hierro. Encadenada desde los tiempos cuando mi viejo se encerraba ahí. Nadie ingresaba sin su permiso. Quien violara esa regla era sometido al castigo del señor de la casa: nuestro padre. Solía pasar largos ratos después del trabajo y antes de la cena. Una habitación prohibida. Las conjeturas anudaban el mito sobre ese lugar. Después que falleció, nadie se animó a romper esa regla. La curiosidad se difuminaba con solo recordar los golpes de una mano dura como adoquín.
Me quedé paralizado frente a ella. Los malos momentos se hacían carne. Un frio estremecedor recorría la piel. Era increíble como una simple puerta me volvía a situar en esas vivencias. Duró hasta que llegó mi hermano gritando:
-Ja, ja, ja encontré la puta llave del señor Jekyll. Vamos a entrar.
- ¿Estás seguro? ¿Mirá si dejó alguna trampa? dije incrédulo.
- ¡Dále boludo! ¿Tantos años y te vas a quedar parado como un cagón? ¿No te dan ganas de descubrir que escondía ese viejo rudimentario?
- La verdad que no. Eso es pasado. Casi no me vienen recuerdos suyos. Sólo de los maltratos. Y a veces de su sonrisa. Corta y cerrada.
- Bueno, dale entrá poeta.
Encendimos la luz y lo primero que me sorprende es el orden. Mi viejo era así. Yo también. Su mesa de trabajo está intacta. Caigo de asombro al ver una biblioteca. Nunca imaginé que mi viejo leía. Yo soy así. Sus herramientas colgadas. Sobre la mesa la famosa caja de herramientas con el candado de combinaciones. La cambiaba todas las semanas. Un par de cofres. Un cuaderno con una cartuchera llena de lapiceras. A mi viejo le gustaban esas cosas. A mi también. En un rincón frio y oscuro, la bicicleta de papá. Un magistral rodado. Deseada por mí, jamás pude usarla. Menos desde aquel fatídico día en que la usamos para ir y venir por el largo pasillo que comunicaba como una cadena cada uno de los departamentos. Se la rayamos. Apenas eso, una sutil raspadura. Suficiente para que se convirtiera en un dragón desbocado y nos corriera lanzando insultos y manotazos como si fueran potentes llamaradas.
Tuvimos que escondernos hasta que volviera nuestra madre e intercediera. En sus intervenciones ella también era víctima de su brutalidad. Así de miedo le teníamos.
La bicicleta estaba lista para dar una vuelta al mundo. Mi papá la usó durante más de treinta años. Después de pasarle una franela relucía como si estuviera nueva. Equipada con todo lo que necesita un ciclista: inflador y la famosa carterita de los parches. Espejito, timbre y las cintas de su gloriosa Italia. Sin embargo, fui interrumpido por los alaridos azorados de mi hermano:
- ¡Mirá, loco! Un cuaderno. Por lo que pude revisar son escritos del viejo. ¡Vamos a leerlo! gritaba excitado.
Mas allá que ese descubrimiento fuera increíble, yo seguía emperrado con la bicicleta. Le dije que después me contara. La observaba lentamente mientras los recuerdos dolorosos insistían en molestar mi atención. Le pasaba la mano como si la lustrara con seda. En ese momento sentía que se desataban todas las ganas que chocaron con la negativa del señor Hyde. O Jekyll. Era el tiempo de darle rienda suelta a los deseos de un niño que nunca dejó morir. Así que tomé el inflador, le dí duro a las ruedas y de un tirón me la llevé a la calle.
Al principio, le costó arrancar. Claro. Tantos años de abandono la dejaron contracturada diría mi amigo Mane cada vez que jugaba al fútbol después de un largo parate. El andar se embebía con el aire barrial de viejas callecitas de empedrado. El sol les había tomado cariño a los fierros y los hacia brillar.
Sentía inflarse el pecho ante cada pedaleada propulsado por los latidos del corazón. El viento con sus dóciles manos va quitando años, arrugas y preocupaciones. Soy un niño feliz mientras la bicicleta, como un cometa, tomaba velocidad. Un viaje al pasado logrando el deseo más grande. Montar la bicicleta de mí viejo. Prohibida y negada. Tocarla implicaba hacerse de los castigos
Mientras recorría el barrio una rara sensación distrajo mí disfrute. La visión se nubló de golpe. Como esas tormentas que de un sopetón lo corren al sol a los empujones. Un sonido tremendo bombardea mis oídos. Era una voz pasiva, agresiva. Comienzo a perder el control. Sonaba como a mi padre. No es para vos esa bicicleta. Déjala. Bájate. Rompés todo. La situación se iba a apoderando de mi al punto de chocar con un frondoso cordón de la Plaza Héroes de 1990. La caída fue de película. Me dejó varias marcas. Similares a las que me dejaba mi viejo cuando me castigaba. La bicicleta quedó patas para arriba. La rueda delantera doblada como un clip. El manubrio descogotado. Tirado contra las hamacas de la plaza, apenas levanté la cabeza para ver la bicicleta derrapada como un boxeador en el rincón. Lo último que recuerdo es ver la figura de mi viejo. Sentado en el banco con cara: te lo dije, rompés todo. Después de eso el cuerpo empieza a temblar de frio y sucumbí.
Abrí los ojos y el dolor se hizo presente antes que la sonrisa sarcástica de mi hermano. Me costaba acomodarme, una enfermera me ayudó. En mi cabeza resonaban los cimbronazos del accidente. Fue como chocar contra un camión. Un vaso de agua le dió frescura a mi paladar el cual lo sentía tieso. Mis manos raspadas como pequeñas brasas ardían al mínimo movimiento
Atiné a preguntar qué hacia ahí. ¿Qué me ocurrió para estar internado? Lo último que recuerdo es pasear en la bicicleta del viejo. De repente su intimidante presencia detrás de mío Después, no sé.
-Yo te completo el relato, se precipitó mi hermano cortando mi intento de recordar algo más.
- Te la pusiste lindo contra el cordón de la plaza. Justo el más alto. Se ve que estabas medio boludo porque hay que serlo para llevárselo puesto. Vos caíste en las hamacas y la bici se trompeó con la palmera. Perdió feo el rodado. Vos la sacaste barata.
- ¿En serio? decía sin caer en la cuenta de lo sucedido.
- Si posta. La estas contando porque justo pasó la ambulancia y te hicieron las atenciones primarias.
- Puta madre. La saqué en grande entonces.
- ¿Grande? ¡Baratísima! La bici no va a volver a rodar más. Quedó chatarra.
- Zafaste que papá no vive sino…Te las comés todas juntas, agrega mi hermana Hortensia.
-El viejo. Él me hizo esto. Es su maldición. La bicicleta estaba maldita
Con esfuerzo alzo la cabeza para mirar el sofá de invitados, justo al lado de la ventana. Lo ví a mi viejo haciendo el gesto de vas a cobrar. Y su sonrisa corta y cerrada.
Diego Loprese
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2021















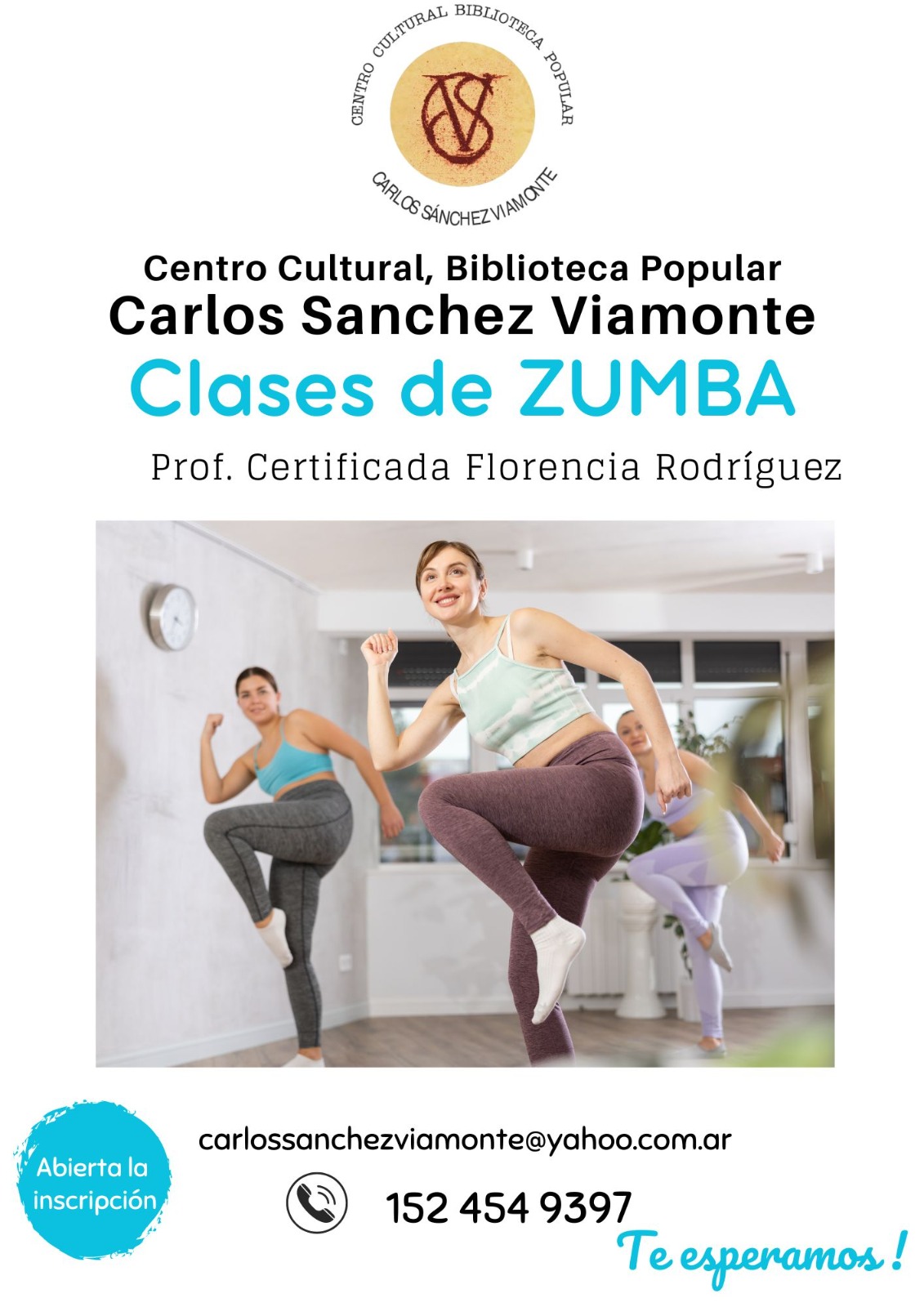





CONVERSATION