Publicamos este relato de Pedro Acuña, alumno de nuestro Taller Literario, coordinado por Carlos Penelas.
El primer acto ocurre allá por los 70 en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Lucho trabaja en la “Casa Celofán” y en el cine “Splendor”. En la primera es vendedor: los escaparates muestran una mezcla abigarrada de pelotas de futbol, guitarras criollas y discos de moda, junto a libros de texto y ropa deportiva. Perdido entre multitudes caóticas de cosas está él, siempre con una sonrisa y con algún tema de conversación. Muchas veces la charla es en voz alta, porque los parlantes funcionan a pleno con los temas de moda. En el cine Splendor en cambio es boletero y nos habilita las entradas para ver las dos películas de la función. Simpático, treintañero según mi recuerdo de preadolescente, su figura se repetía por muchos lugares de la ciudad. Siempre con alguna salida ocurrente y un aspecto más juvenil que el de sus todavía juveniles años.
Sus anteojos, su pelo lacio ya entrecano, la forma en que vestía y el levísimo rasgado achinado de sus ojos evocaban a un John Lennon módico y local. Si era o no una persona instruida se me pierde en el olvido. En tiempos pacatos, en una sociedad pacata, era desestructurado y menos almidonado que el común de la gente. No mucho más que eso.
No le conocíamos mayores ambiciones. Era, tan sólo, uno más en un lugar en el que casi todos nos conocíamos. Un día desapareció de la ciudad y su rastro se perdió.
El segundo acto es sólo una imagen. Mediados de los ochenta. Una revista amarillista de Capital donde encuentro un reportaje con fotos a un “Pai Lucho” que me resulta conocido. Si, Lucho reconvertido en pai del rito umbanda. Cuenta allí que cura el cáncer con la mente y que cuando realiza esos tratamientos le mana sangre por los dedos.
El tercer acto ocurre a comienzos de los 90 en la esquina de Paraná y Lavalle, en Capital Federal. Es una tarde/noche de primavera. Miro hacia Corrientes y veo venir caminando hacia mí a una figura con túnica blanca hasta los pies, collares multicolores, sandalias franciscanas y un tremendo afro look canoso. Si, Lucho frente a mí. Lo saludo,
- Hola, Lucho, ¿Cómo estás? - .
Responde con un falso acento indefinible, parecido al que hoy escuchamos a los venezolanos que han venido a nuestro país. Recuerda mi nombre y nos quedamos charlando. Cuenta las peripecias que fue viviendo desde que abandonó la ciudad. Me entero de cómo trocó su condición de pueblerino anónimo en la de santón curandero. Cuenta que suele parar en la hoy cambiada confitería La Paz, donde atiende a algunos de sus “pacientes”.
Hablamos por aproximadamente diez minutos. Quedamos en reencontrarnos. Nunca lo hacemos. Entretanto, vuelve a aparecer por la ciudad, ayuda a organizar homenajes a otros personajes locales muertos y en proceso de olvido. Entroniza la foto de un croto famoso en una pulpería del centro, ante el aplauso de generaciones de pueblerinos con alta graduación etílica. Al final, unos años después, el pai Lucho se muere sin haber envejecido.
Todos conocemos personas que dan vuelcos en sus vidas. Así, escritores que se reinventan como traficantes de armas y policías que se reconvierten en cantantes.
En qué otra mutación estará nuestro vendedor/pai. ¿Estará curando enfermedades del alma en el paraíso, purgatorio o infierno? ¿O tal vez recorriendo los pasillos de algún cine del más allá? Si le tocó el cielo debe estar paseando con una bandeja de chocolates con maní en envases de cartón de color amarillo. Para que las almas buenas se alimenten y disfruten.
Pedro Acuña, 14 de noviembre de 2019.
Sobre el autor
Nací en 1962. Me crié en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y a los 17 años vine a vivir a Capital Federal. Soy abogado, docente y trabajo en un Banco. Siempre me ha gustado leer. Colaboré en mi adolescencia en un diario local. Participo en el taller literario que Carlos Penelas dicta en la biblioteca pública Carlos Sánchez Viamonte.
















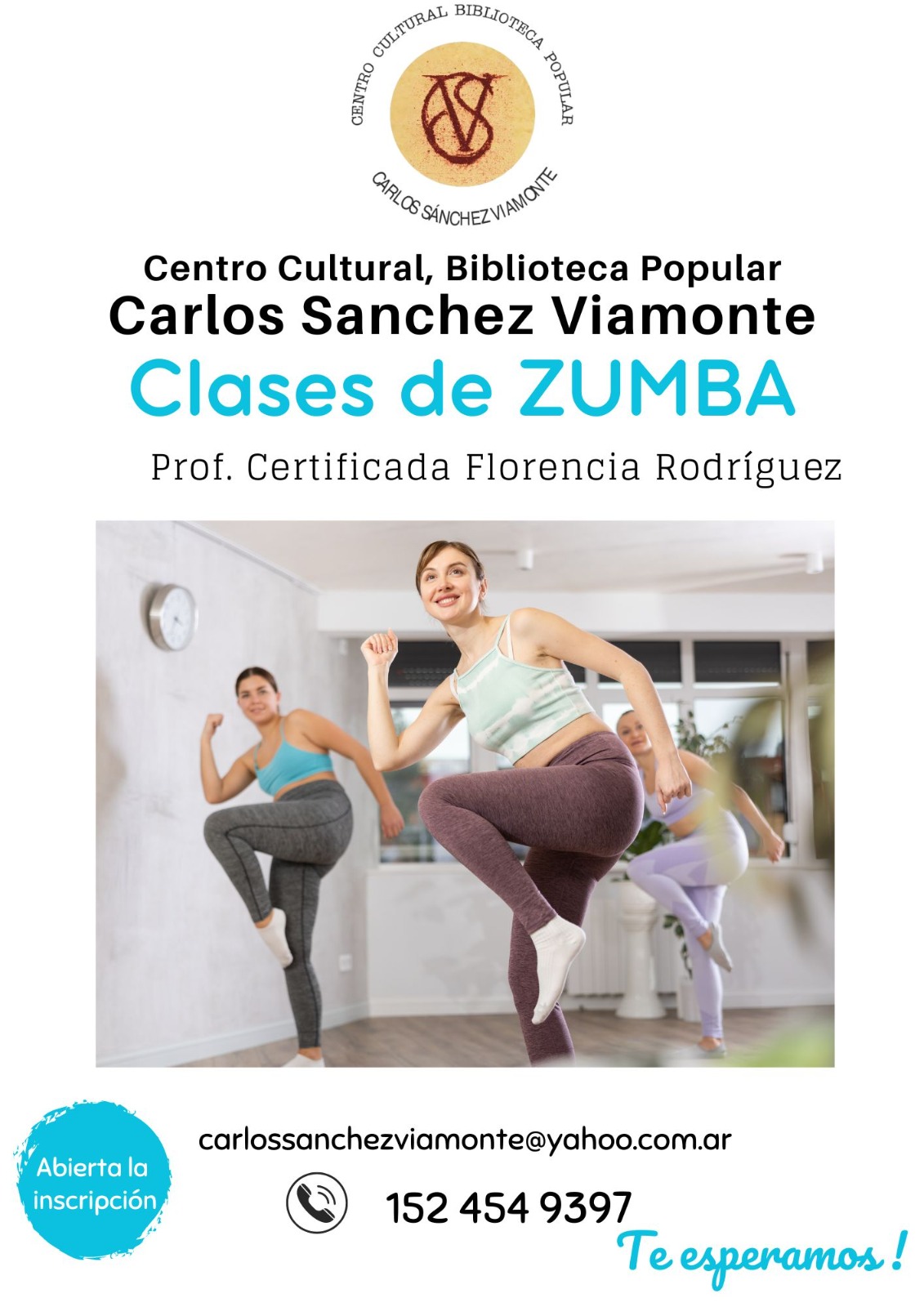





CONVERSATION