El Japón que sobrevivió a las bombas atómicas, desde la mirada de un viajero uruguayo.

Cúpula Genbaku en Hiroshima: Fragmentos de memoria. Foto Laura Santos
En una calle no muy transitada de Hiroshima detenemos nuestra caminata nocturna frente a una pequeña placa. En la esquina hay un pequeño supermercado de 24 horas, o conbini, como le dicen en Japón. Detrás de la placa se levanta un edificio chico vestido con baldosas grises y nada podría hacer que esta cuadra pareciera menos interesante.
Sin embargo, leemos la placa y al igual que debe hacer casi cualquier turista, miramos hacia arriba, al cielo oscuro y estrellado, para imaginarnos un flash inabarcable. Es que exactamente seiscientos metros por encima de nosotros estalló Little Boy. Esta placa indica el hipocentro, el punto donde estalló la primera bomba atómica arrojada sobre población civil.
Cuatrocientos ochenta y nueve kilómetros en tren hacia el sur hay otro hipocentro, algo menos recordado: Nagasaki. Está marcado con un alto monolito negro que apunta hacia el sitio en el aire donde estalló Fat Man, la segunda bomba, y está rodeado por amplios círculos concéntricos escalonados con pasto, que sugieren la onda expansiva. Pero como fue la segunda, tuvo menos prensa y es menos recordada, por lo que hay poco turista atómico, a pesar de que tiene un mejor museo y memorial que el de Hiroshima. Hasta en las desgracias, ser el primero tiene sus ventajas.
Ese fenómeno del destaque de una ciudad sobre otra empezó cuando en mayo de 1946, nueve meses después de la bomba, The New Yorker envió al periodista John Hersey a Hiroshima, a hacer un extenso reportaje sobre las víctimas. El estadounidense estuvo un mes en la ciudad y siguió las experiencias de seis sobrevivientes. Cada uno de ellos contaba su vivencia del horror del día en que estalló Little Boy y cómo, por azar, milagro o la razón que se quiera, se salvó para ser testigo del infierno desatado. Sin embargo, señala Hersey, lo que tenían en común entre ellos y los demás sobrevivientes que fue encontrando, era una suerte de orgullo por la forma en la que habían salido adelante después de una experiencia que no tenía puntos de contacto con nada que la humanidad hubiese visto hasta ese momento.
Mientras paseamos por el parque del castillo de Hiroshima, a pleno mediodía, un japonés veterano nos sigue en bicicleta hasta que nos alcanza. “¿De dónde vienen?” nos pregunta curioso y contento. Cuando le respondemos, exclama “¡Uruguay!” (porque todos los japoneses lanzan exclamaciones con frecuencia) y luego nos dice, literalmente, “Bien-va-nido”. Y se despide con un saludo y más sonrisas.
No es el único que en Japón reacciona de esa forma. Y es común que cualquiera sepa que Uruguay está en Latinoamérica y que se habla español, ya sea por referencias futbolísticas, por Mujica o por simple cultura general. En Nagasaki, el dueño del hostal en el que nos quedamos es un joven que nos pregunta cómo conseguir mate, ya que quiere probarlo después de haber visto cómo lo toman Messi y Suárez.
En Hiroshima el clima relajado de sus calles y habitantes y su buena disposición parecen hablar de una ciudad que no solo cuida la gigantesca cicatriz que le dejó la fisión nuclear de un kilo de uranio enriquecido, sino que la muestra con una mezcla de solemnidad y orgullo nacional. No en vano cuidan y exhiben las ruinas del domo Genbaku, esqueleto de un antiguo edificio público y una de las pocas cosas que quedaron más o menos en pie en los alrededores del hipocentro.
Hacia el final de su libro, Hersey escribe: “Un sorpresivo número de personas en Hiroshima seguían más o menos indiferentes con respecto a la ética de usar la bomba. Posiblemente estaban demasiado aterrorizados por ella como para pensarlo…”. Ahí aparece otro factor que descubrió el periodista: la idea de que atravesaban el horror atómico en nombre del emperador y de su imperio.
Ese factor no aparece mencionado en el estremecedor Museo de la Paz de Hiroshima, donde solamente se dice que Japón inició la guerra del Pacífico con el ataque a Pearl Harbor, en 1941. Es cierto que el foco del museo es la recreación del momento de la bomba, eso que los sobrevivientes describían solo como un flash enceguecedor, las consecuencias horrendas que la guerra llevó a la población civil y la concientización sobre la carrera nuclear e incluso el mercado negro de esas armas en este siglo. Pero por otro lado, afirman los textos del museo, Estados Unidos podría haber amenazado con la bomba en lugar de arrojarla como forma de justificarle a su propia población los dos mil millones de dólares que habían invertido para desarrollarla.
El grito de guerra Tenno heika, banzai, o Larga vida al emperador, que menciona Hersey como algo que se repetían algunas de las víctimas de la bomba, tampoco aparece en I Saw It (Lo vi), un manga de Keiji Nakazawa. Se vende en el museo de Hiroshima y tiene la virtud de haber sido el primer cómic que recreó en primera persona el horror de todo lo que siguió a la mañana del 6 de agosto de 1945. Es una historieta de veinticuatro páginas que cuenta explícitamente lo que vio el autor, lo que perdió su familia, la miseria de los años siguientes y cómo se convirtió en historietista, o mangaka. Nakazawa hizo después un manga más ambicioso y fundamental para entender esta tragedia, Gen Piesdescalzos, que luego fue adaptada al animé.
En I Saw It hay una escena que tal vez ayude a entender la actitud japonesa ante la catástrofe y cómo se reconstruyeron estas Hiroshima y Nagasaki que respetan sus cicatrices, pero que reciben con alegría y orgullo a los turistas. Es la secuencia en la que la madre de Nakazawa crema el cuerpo de su bebé, muerto por desnutrición, y luego sostiene su cráneo. “Mi madre miró a las llamas sin derramar una lágrima”, dice el autor. “Supongo que no tuvo tiempo de llorar, porque era lo único que podía hacer para mantenerse viva y alimentarnos”.
Es de noche, otra vez, y a la orilla del río Motoyasu, que cruza Hiroshima, se paran decenas de niños y un profesor. Para un extranjero es raro ver a esa hora tantos niños con un solo adulto responsable. Varios de ellos nos saludan amablemente y luego todos entonan una canción, al mismo tiempo que en la otra orilla algunos adultos encienden y colocan lámparas rojas en el agua. Mientras siguen su delicada y melancólica canción, caminan a la par de las lámparas, llevadas por la corriente. Nosotros seguimos sus pasos y atendemos a todo lo que hacen. Es inevitable y parece una lección involuntaria, como todo en estas dos ciudades.
Matías Castro
Diario El País de Uruguay
Diario El País de Uruguay














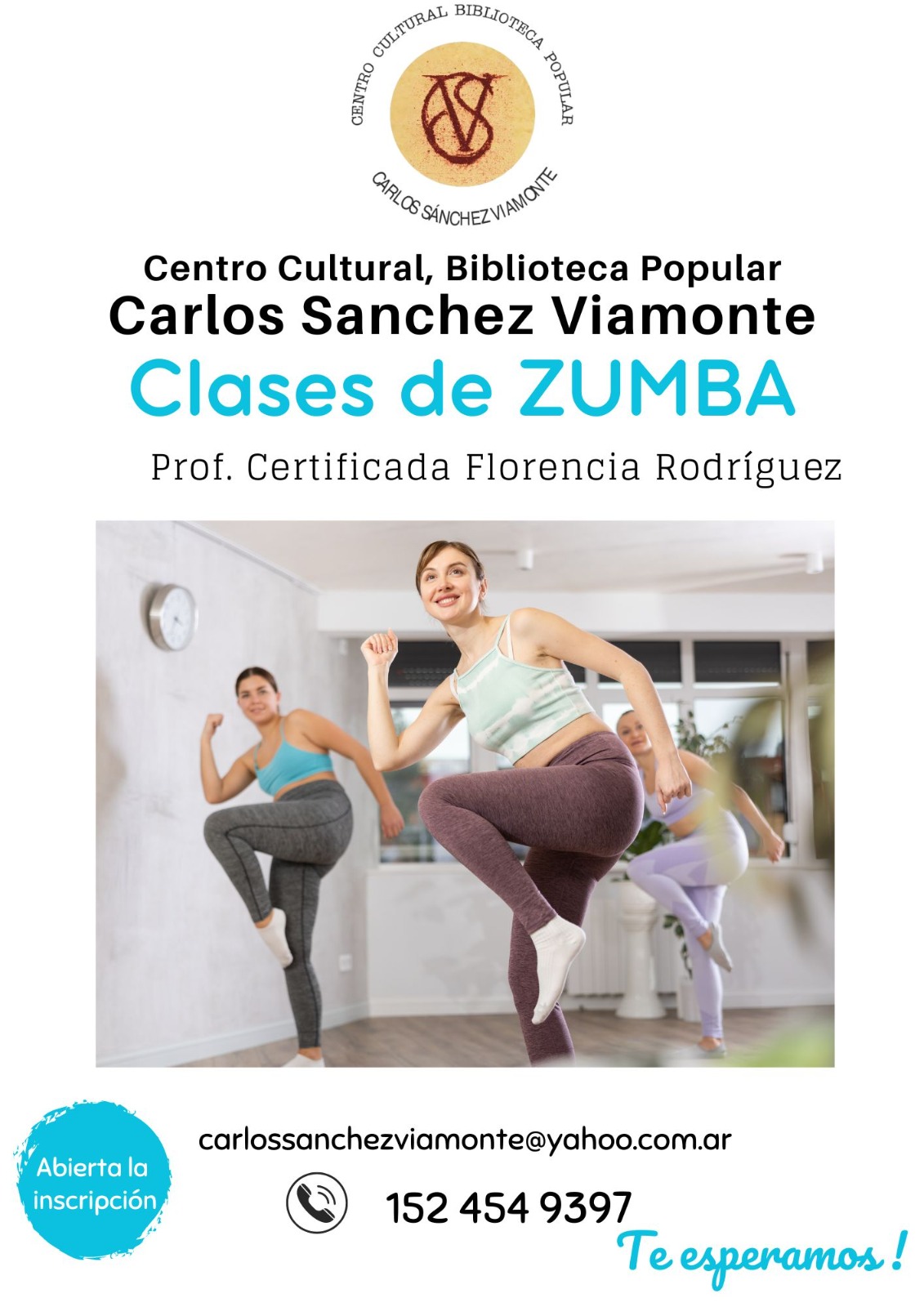





CONVERSATION