Cómo un evento climático puede modificar la historia del hombre y el arte.
Es un hecho irrefutable que en las últimas décadas la superficie del planeta ha ido calentándose. La controversia gira en discernir si dicho calentamiento es consecuencia de la actividad humana. Entre científicos, hay casi consenso de que sí: la deforestación de bosques y la generación de dióxido de carbono en fábricas o motores, y en menor medida metano en basurales y actividades ganaderas, estarían entre las causas. Ateniéndose a lo que afirma el paleoclimatólogo William F. Ruddiman, esto último estaría ocurriendo desde el Neolítico.
Los pocos que aún discrepan sostienen que el efecto es parte de un proceso natural, no antropogénico. Ninguna de las alternativas debería sorprender; la primera, porque el esquema económico actual de sociedad de consumo va claramente en contra del delicado equilibrio de un planeta a todas luces finito; la segunda, porque ya hace tiempo que se sabe que el clima de la tierra es dinámico, afectado por múltiples causas: actividad solar, oscilaciones de la órbita de la Tierra, deriva continental.
Una larga historia
La ciencia no dispone de datos fehacientes sobre el clima en los albores de nuestro planeta. Cuando la tierra se formó, hace 4600 millones de años, la escasa radiación solar que llegaba a su superficie hubiera implicado 30 grados menos de temperatura; pero abundan los indicios de que hace 4000 millones de años ya había océanos líquidos. Esa “paradoja del Sol débil” —originalmente sugerida por Carl Sagan— se resuelve suponiendo una atmósfera distinta a la actual, con 100 veces más dióxido de carbono, y potente efecto invernadero. Ya con los humanos en su superficie, el clima siguió alternando entre períodos fríos y cálidos en un proceso que se repite aproximadamente cada cien mil años. En las costas de Portugal, a la altura de Lisboa, hay pedruscos que llegaron allí desde Escandinavia, viajando en icebergs durante la última glaciación, hace unos 15 mil años.
“El imperio del clima es el primero, el más poderoso, de todos los imperios”, escribió Montesquieu en El espíritu de las leyes; lo reafirman los españoles Jorge Olcina y Javier Martin Vide en La influencia del clima en la historia (Arco Libros, Madrid, 1999): “La historia de la humanidad no hubiera sido la misma con un ambiente atmosférico siempre igual”. Climas fríos o exceso de lluvia afectaron el destino de monarcas e imperios y cambiaron el curso de guerras. Y por arriesgado que resulte atribuir causas climáticas a sucesos históricos, hay ejemplos interesantes en lo cultural: ¿pudieron ser la ciencia ficción, los impresionistas y las bicicletas una consecuencia indirecta de un cambio climático?
La evidencia muestra que entre los años 900 y 1350 Europa fue un continente en extremo caluroso. Se podía cultivar cebada en Islandia y tener viñas en Noruega. Hacia 1120, el monje William de Malmesbury describía con orgullo el crecimiento de sus vides en la zona central de Inglaterra, cosa que no volvió a ser posible hasta 1950. En ese “Óptimo Climático Medieval” surgieron las primeras universidades (como lugares públicos de discusión, posiblemente en espacios abiertos) y se construyeron las majestuosas catedrales góticas (como la de Chartres, cuyo financiamiento fue en base a donaciones de agricultores enriquecidos por estupendas cosechas). Fue en esos años que, con mejores condiciones de navegabilidad, los vikingos exploraron las tierras que rodean las frías aguas del Atlántico Norte, llegando a Groenlandia e incluso con la posibilidad de que Leif Ericsson haya alcanzado la península del Labrador, destronando así a Cristóbal Colón como primer europeo en América.
El antropólogo Brian Fagan plantea que, en un ambiente así, el gran enemigo es la sequía. Pudo ser la causa de que Angkor Vat, la capital del vasto imperio Khmer, fuera abandonada a finales del siglo XV (a la civilización maya pudo haberle pasado algo similar). También fue lo que impulsó a las hordas de Genghis Khan a invadir China en 1220 en procura de agua y pasturas frescas. Fagan sostiene que cuanto más grande y populosa es una civilización, más vulnerable es a los cambios medioambientales. “Nuestra dependencia del clima es mayor que la de un clan paleolítico”, afirma.
El Óptimo Medieval coincidió con una mayor actividad magnética del Sol. En 1851 el astrónomo alemán Heinrich Schwabe notó que la actividad del astro posee ciclos (el menor de los cuales tiene un período de once años), caracterizados por la presencia de manchas acompañadas por fáculas, regiones brillantes cuya luminosidad incrementa la energía que irradia la estrella (al revés de lo que indica el sentido común). Al Óptimo Medieval le siguió una “Pequeña Edad del Hielo” en la cual las manchas solares casi se desvanecieron y que tuvo dos mínimos: el de Maunder entre 1645-1715 y el de Dalton a fines del siglo XVIII. El último año en que no se observaron manchas fue 1810. En los años siguientes, el tiempo fue inusualmente frío (por lo menos en el hemisferio norte, donde se llevaron registros); las temperaturas medias bajaron desde 1809 y no se recuperaron hasta 1821.
El año sin verano
El ya gélido ambiente tuvo entonces un inesperado catalizador: el volcán Tambora, en la isla de Sumbawa (actual Indonesia). Según los cronistas, al mediodía del 5 de abril de 1815 se oyó un ruido seco, similar a un cañonazo. Días después ocurría el mayor cataclismo geofísico de los últimos diez milenios: la montaña comenzó a lanzar rocas del tamaño de un auto. En los meses siguientes, expulsó más de 50 kilómetros cúbicos de material pétreo a la atmósfera. Su altura se redujo de 4300 a 2850 metros. El cielo permaneció oscuro durante semanas y la temperatura media descendió tres grados. Las partículas más finas permanecieron en la estratósfera en forma de aerosoles. El fuerte viento las esparció a nivel mundial. En setiembre, astrónomos europeos observaron que el brillo de las estrellas había disminuido.
Las anomalías climáticas de 1816 terminaron en un desastre agrícola de alcance mundial. En un artículo para “Scientific American” (junio de 1979), Henry y Elizabeth Stommel concluyen que las temperaturas medias en Nueva York se correspondieron “a las que ordinariamente se hubieran esperado en un punto situado a 200 millas al norte de la ciudad de Quebec”. En Europa, nevó durante todo julio (pleno verano boreal) y las recién esquiladas ovejas se congelaban en los desolados campos. Pájaros entumecidos por el frío podían ser atrapados con las manos. Los campesinos franceses, que venían remontando con sacrificio las secuelas de las guerras napoleónicas, tuvieron que resignarse a cosechas paupérrimas. Los envíos de trigo a París eran acompañados por milicias armadas. Casi no hubo vendimia y la humedad provocó una epidemia de tifus. En Irlanda, llovió más de cien días seguidos y la cosecha de papas (alimento fundamental) se perdió. Los supersticiosos llegaron a la conclusión de que el Sol se estaba apagando. La gente imploraba a Dios, por más que los diarios trataran por todos los medios de calmar esos ánimos apocalípticos. Y si bien ya en 1784 Benjamin Franklin había conjeturado la existencia de esa correlación entre erupciones volcánicas y climas gélidos, no hay indicios de que en ese momento se haya relacionado el frío con el Tambora (recién en 1920 el climatólogo William J. Humphreys confirmó científicamente la conexión).
Las historias de Charles Dickens parecen deberle mucho a ese ambiente. Pero el hecho literario más relevante de 1816 ocurrió en Suiza. Una adolescente Mary Wollstonecraft Godwin y su prometido Percy Bysshe Shelley, vacacionaban en “Villa Chapuis”, una finca en las cercanías de Ginebra. Habían ido allí en busca de Lord Byron con el fin de comunicarle al poeta que la hermanastra de Mary, Claire Clermont, esperaba un hijo suyo. Imposibilitados de pasear al aire libre, los veraneantes se recluyeron en sus alojamientos. Byron se alojaba en “Villa Diodati”, un caserón que había elegido porque creía que allí, en 1638, había vivido el poeta John Milton (más recientemente se ha señalado que su arquitectura no puede ser anterior a 1710).
Una noche, Mary y Percy no pudieron regresar a casa y fueron invitados a pasar la noche en la mansión. Mientras afuera arreciaba la tormenta, el grupo decidió matar el tiempo leyendo y conversando al calor de la chimenea hasta altas horas de la noche. Byron y Shelley se enfrascaron en una discusión sobre la naturaleza de la vida, comentando los recientes experimentos de Erasmus Darwin (abuelo de Charles) y la posibilidad de revivir a los muertos mediante electricidad.
En la casa había una traducción al francés de Fantasmagoriana, una antología alemana de cuentos de fantasmas; Byron desafió a los presentes —también a su médico John William Polidori— a escribir algún relato similar. Años después, Mary recordaba la presión de sus compañeros: “¿has pensado una historia?, se me preguntaba cada mañana, y me veía forzada a responder con un mortificante no”. Hasta que en cierto instante tuvo una visión: “Vi al pálido estudiante de impías artes arrodillado al lado de la cosa que había ensamblado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido, que como consecuencia de la acción de alguna máquina, mostraba signos de vida”. El lúgubre ambiente quedó retratado en Frankenstein o el moderno Prometeo. La ciencia ficción tenía a su creadora.
La historia de Polidori también fue publicada; El vampiro hoy es considerada una inspiración directa para el Drácula de Bram Stoker y el antecedente más lejano de otro subgénero literario, la novela de terror (Byron también había relatado leyendas de vampiros escuchadas en sus viajes por los Balcanes). Byron mismo dejó testimonio de aquel dantesco escenario en su poema “Darkness” (“Oscuridad”): “Tuve un sueño, que no era del todo un sueño. / El brillante sol se apagaba, y los astros / vagaban apagándose por el espacio eterno, / sin rayos, sin rutas, y la helada tierra / oscilaba ciega y oscureciéndose en el aire sin luna; / la mañana llegó, y se fue, y llegó, y no trajo consigo el día, / y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror” (El film Remando al viento -Dir. Gonzalo Suárez, 1988- con Hugh Grant en el papel de Lord Byron, recrea las vivencias del grupo).
Turner y las bicicletas
Pero no sólo en la obra de aquellos jóvenes románticos quedarían reflejadas las consecuencias de ese verano particular. Según los físicos solares Willie Soon y Steven Yaskell, todo el mundo asistió azorado a “sorprendentemente hermosas puestas de sol caracterizadas por los colores rojo, amarillo y blanco debido a los aerosoles volcánicos y polvo lanzados hacia la tropósfera y la estratósfera”. Esos paisajes impresionaron tanto al inglés Joseph Mallord William Turner (1775–1851) que continuó recreándolos durante el resto de su vida (seguramente nunca llegó a conocer el motivo de aquella insólita luz que coloreaba los atardeceres en el Támesis). Esos cielos sulfurosos con soles de color rubí no pasaron desapercibidos para los impresionistas; Claude Monet fue un gran estudioso de las técnicas del inglés.
En su libro Historia de los cambios climáticos (RIALP, Madrid, 2011), José Luis Comellas agrega un dato más, hasta entonces nunca relacionado a esos hechos: las bajas temperaturas también inutilizaron el órgano de la iglesia de San Nicolás, en Oberndorf (Austria); ”cuando llegó la Navidad, nadie había querido ir a las montañas nevadas del este de Salzburgo para reparar el instrumento, de modo que el párroco, Josef Mohr, escribió un villancico y recurrió a su amigo Franz Xaver Gruber para que le pusiera música, capaz de ser cantada sin acompañamiento por un coro. Así nació “Stille Nacht” (”Noche de Paz”), sin duda la canción de Navidad más conocida en el mundo entero”.
Otra consecuencia provino de Alemania. La escasez de avena para alimentar a los caballos (la que se cosechó tuvo que ser utilizada en alimentar a los humanos) provocó el sacrificio de muchos animales. En el intento de desarrollar una forma alternativa de transporte, el barón Karl von Drais (1785-1851) inventó la draisina o velocípedo, antecedente directo de la bicicleta. En abril de 1817 presentó el prototipo (el invento, que se impulsaba con los pies, recién adquiriría pedales en 1839 a manos de un herrero escocés: Kirkpatrick Macmillan). Cabe consignar que otro elemento sustitutivo de la fuerza animal surgió también en esos años. ¿Habrá sido la locomotora a vapor otra secuela de la erupción del Tambora? La bibliografía consultada no dice nada al respecto.
En 2015 el escritor colombiano Wiliam Ospina (n.1954) publicó El año del verano que nunca llegó, mezcla de ensayo y novela que trata de la erupción del Tambora y su repercusión colateral en vidas y obras de Byron, Polidori, Percy Shelley y su prometida, Mary, la creadora de Frankenstein.
Mario Marotti
Diario El País de Uruguay
















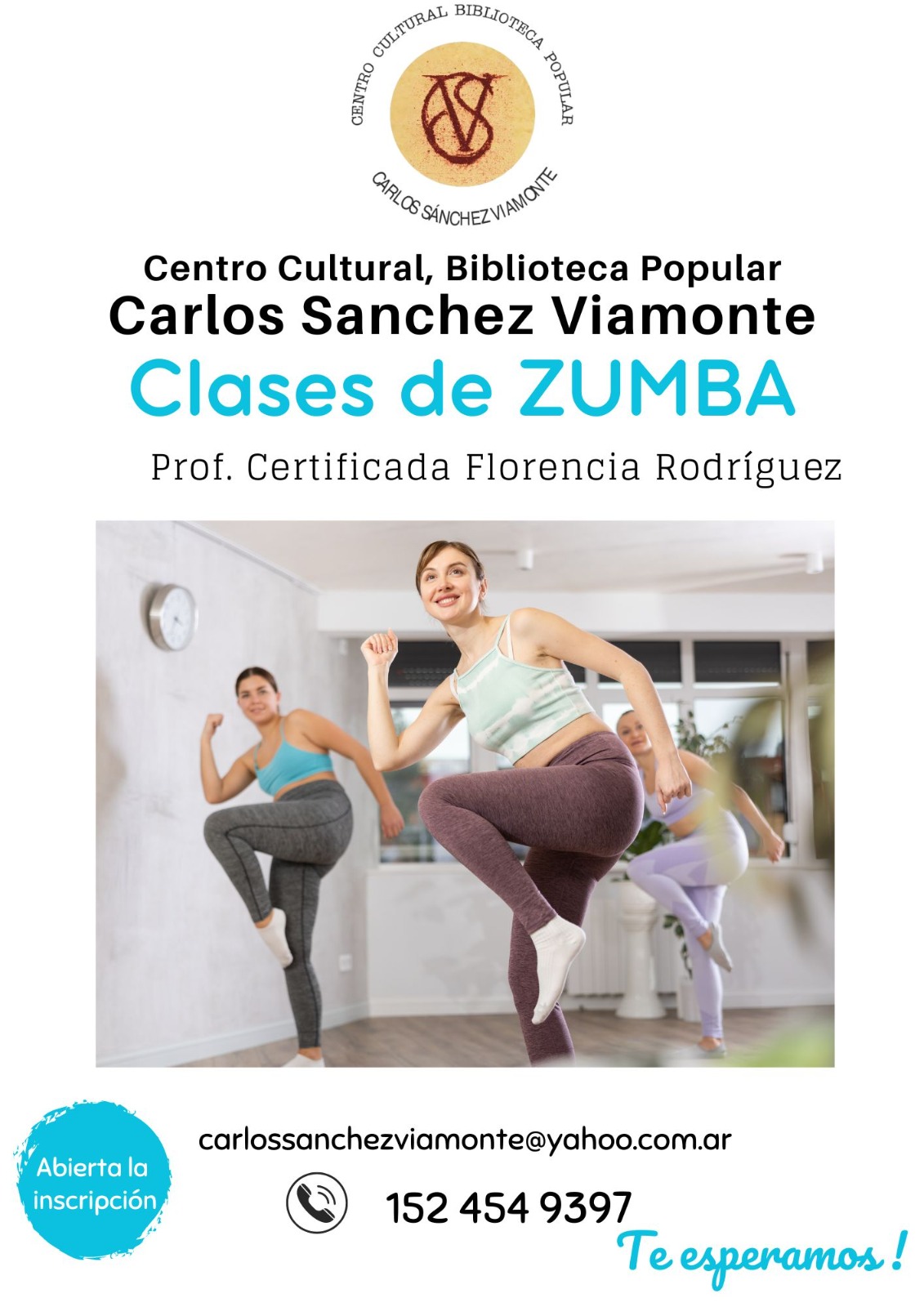





CONVERSATION