Valerio Manfredi devuelve a la vida en un libro a los grandes monumentos legendarios del mundo antiguo.
En estos tiempos de listas es bueno recordar una de las más famosas de la humanidad, la madre de todas las listas: las siete maravillas del mundo antiguo. Hubo un tiempo en que nadie que se considerara culto podía dejar de enumerarlas, como no podía ignorar los doce trabajos de Hércules o los nombres de las musas. De ellas, de las maravillas, esos siete magníficos del ingenio humano —cinco edificios y dos estatuas gigantescas—, solo queda una en pie, la Gran Pirámide, y muy distinta de lo que fue; a las otras seis, el coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso (en cuyo interior se veneraba el ídolo de ébano de la diosa recubierto de mamas —o escrotos de toros—), el mausoleo de Halicarnaso, el Zeus de Olimpia y el faro de Alejandría las ha barrido, despiadado, el viento de la Historia. Uno de los más populares expertos en la antigüedad, el arqueólogo y escritor Valerio Manfredi, autor de Aléxandros, de Odiseo, y de muchos otros títulos de éxito, nos lleva ahora en su último libro aparecido en España, Las maravillas del mundo antiguo (Grijalbo), en un viaje a través de los siglos a visitar esos monumentos en todo su esplendor y a conocer cómo fueron construidos y cómo se disolvieron la mayoría en el polvo del tiempo.
También a descubrir muchos de sus secretos: la enorme estatua crisoelefantina (de oro y marfil) de Zeus que se adoraba en el templo del padre de los dioses en Olimpia —y en uno de cuyos dedos talló su autor, Fidias, ¡una declaración de amor a un jovencito!— era en su interior como una falla, una maraña de tablones ensamblados con cuerdas y brea por la que correteaban los ratones; el coloso de Rodas fue desde el principio un gigante inestable y condenado nacido de los celos de un discípulo, Cares de Lindo, por su maestro, Lisipo; lo realmente maravilloso del faro de Alejandría estaba no en sus mayúsculas dimensiones sino en el mecanismo giratorio de su luz y sus espejos, apoteosis de la catóptrica, la ciencia de la refracción de la luz; el inmenso templo de Artemisa en Éfeso disponía de un sistema antisísmico (el primero del que se tiene noticia en un edificio), consistente en un estrato de carbón troceado y lana de oveja sobre el que se colocaron los cimientos; la tumba del rey Mausolo (de ahí “mausoleo”, sinónimo de tumba monumental) constaba de varios ciclos escultóricos asombrosos y la columnata rematada por una pirámide sobre la que se asentaba una cuadriga en la que estaban representados el más bien poco humilde soberano y su reina, Artemisia, parecía flotar en el cielo; la pirámide de Keops —que durante 38 siglos fue el edificio más alto del planeta— era, con su deslumbrante revestimiento de piedra calcárea, muchísimo más impresionante que la construcción que podemos ver ahora. En cuanto a los jardines babilonios, la maravilla “más evanescente, la más fantasmagórica, inútilmente buscada y perseguida”, Manfredi señala que su secreto permanece sin resolverse: nadie sabe cómo eran en realidad.
¿Por qué esta revisitación de las maravillas? “Se me ocurrió mientras diseñaba un proyecto de restauración para el inmenso templo G de Selinunte, en Sicilia”, explica el especialista italiano. “Mi proyecto chocó con la mentalidad académica que defiende dejar las ruinas como están, aunque ello suponga que se vayan degradando hasta desaparecer; eso me hizo reflexionar sobre la suerte de los siete grandes monumentos de la antigüedad”. Manfredi apunta que la lista de los siete, que se atribuye a Filón de Bizancio, es arbitraria y solo una de las que debían circular en la época helenística. Otras listas podrían haber incluido más o menos maravillas. Pero la que ha prevalecido no deja de tener su coherencia. “Todas esas siete maravillas formaban parte de las grandes civilizaciones que conquistó Alejandro Magno, eso es lo que tienen en común, y el significar todas ellas un desafío a lo imposible”, recalca el escritor.
Las siete maravillas (haciendo un poco la vista gorda con los jardines, que seguramente desaparecieron antes) coexistieron un periodo breve: del 300 al 227 antes de Cristo, cuando se derrumbó el coloso. Manfredi subraya que se las seleccionó por lo que tenían de desafío a la naturaleza, de retos tecnológicos en una época, la helenística, que valoraba la capacidad del ser humano de realizar cosas verdaderamente grandiosas. En ese sentido la lista es heredera del espíritu que animó el Museo y la Biblioteca de Alejandría, de “una edad fantástica, increíble, osada”, y de “una civilización que creó la conciencia de que no hay nada imposible”. De ahí, dice, venimos nosotros y nuestras nuevas maravillas modernas: los rascacielos más altos, los puentes más vertiginosos, los túneles más largos.
A Manfredi no le sorprende que en la vieja lista no esté, por ejemplo, el Partenón. “Es un edificio de una perfección absoluta, pero lo que iba a la lista era lo imposible. El Zeus, del tamaño de una casa de cuatro pisos, es imposible, lo es el coloso de Rodas con sus 33 metros y dedos que no podía abrazar un hombre corpulento, el bosque de columnas de 18 metros del templo de Artemisa, la Gran Pirámide…”. Manfredi (no en balde Valerio Massimo) tiene los arrestos de añadir a la lista una octava maravilla, de su cosecha, la tumba de Antíoco I de Comagene (descendiente de Alejandro y de Darío I), por la que tiene un flaco. “Es un divertimento, un juego, me lo pidió el editor. Esa construcción en Anatolia que emplea toda una montaña, el monte Nemrut, cuya sombra podía cubrir todo el reino era sin duda alguna, nadie que la conozca me lo negará, una maravilla”.
En la desaparición de parte de las viejas maravillas paganas jugó un papel destructor nuestra civilización cristiana, de manera muy similar, recuerda Manfredi, a la de la feroz iconoclastia del ISIS que tanto nos indigna.
Qué fue de ellas
Los jardines colgantes. Ni rastro.
El mausoleo de Halicarnaso. Elementos reutilizados en construcciones posteriores. Algunos fragmentos en el British Museum de Londres.
El coloso de Rodas. No queda “nada de nada”. Los restos del gran bronce los compró al peso un comerciante de Edesa y los fundió. Hace unos años saltó la noticia de que había aparecido un puño bajo el agua: era una roca arañada por una draga.
El Zeus de Olimpia. Desaparecido completamente. Según alguna fuente sobrevivió hasta el siglo V en Constantinopla. Que estuviera revestido de oro y marfil lo hacía especialmente proclive al reciclaje.
El faro de Alejandría. Restos desperdigados en el mar donde se precipitó por un terremoto. Algunos elementos han sido recuperados.
El templo de Artemisa. Destruido. Trozos en el British Museum.
La Gran Pirámide. Ahí está, viendo pasar el tiempo (que, es sabido, la teme). Sin su piel resplandeciente pero impresionante todavía. La única maravilla que sobrevive.
Jacinto Antón
Diario El Pais















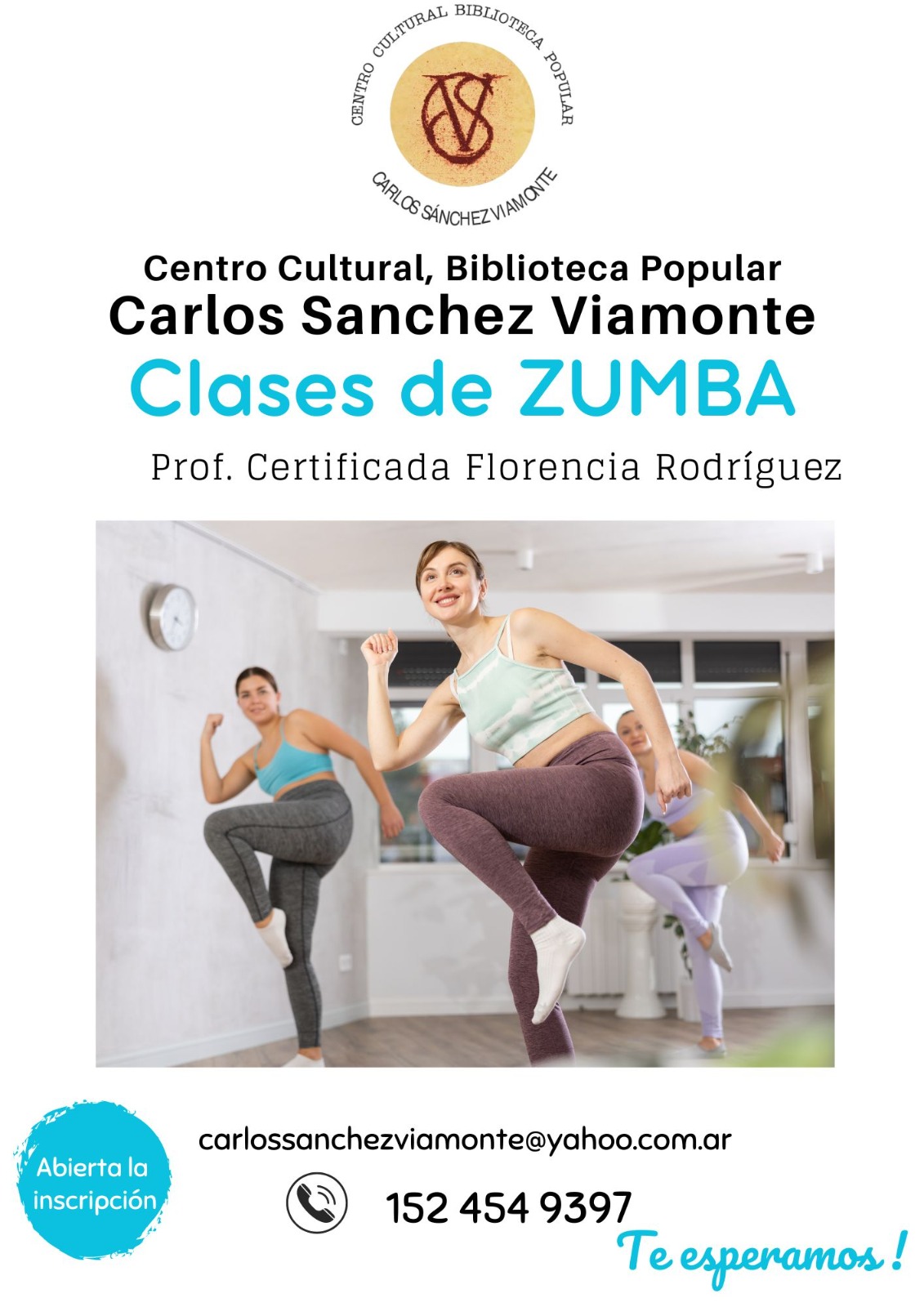





CONVERSATION