de David Foster Wallace
(Mondadori, Buenos Aires, 2012, 552 páginas)
Para reflejar ese tremendo hastío, Wallace sitúa la acción en 1985, en Peoría (Illinois), donde está ubicado el Centro Regional de Examen de la Agencia Tributaria de los Estados Unidos, y transmite esa dolorosa desolación a través de una prosa de párrafos interminables que explican con suma minuciosidad la normas impositivas del Código Fiscal de ese país, y cita incisos, artículos, leyes, actas, protocolos, etc. (“dicha burocracia se parece mucho más a un mundo paralelo, al mismo tiempo conectado con el nuestro e independiente de él”). Además, su escritura es abrumadora por el afán en describir tanto las oficinas de la Agencia como los embotellamientos enfermizos que tienen lugar en sus playas de estacionamiento. Ese aluvión incontenible de palabras -que evoca el Ulises de Joyce- despliega una horrible pesadilla que remite a la obra de Kafka (“...seguía soñando con cajones de escritorio y conductos de aire acondicionado atiborrados de impresos y más impresos...”). La deshumanización y el automatismo del personal de esa Agencia están presentados descarnadamente (“...el verdadero coraje consiste en soportar el tedio minuto a minuto y dentro de un espacio cerrado”.), en tanto que los comportamientos de los personajes desembocan en verdaderos cul de sac, o sea en situaciones tortuosas y sin salida. Wallace enumera –el libro posee cierto sesgo ensayístico- las cuarenta y dos enfermedades que suelen padecer estos empleados, entre ellas las alucinaciones y las patologías de la memoria.
Todo este cuadro obsesivo revela las enormes contradicciones en que se debaten la sociedad norteamericana y el sistema capitalista. Y arriba a la paradojal conclusión de que la sofisticada organización de la Agencia Tributaria es inoperante y absurda. Hay agudeza y profundidad en la indagación de Wallace, en la que denuncia el consumismo, ya que es una manera de negar la certeza de la muerte.
El autor desemboca en el nihilismo, como lo prueban sus pensamientos (“el mundo entero era un lugar torpe, debilitado y cargado de preocupaciones.”) y el trágico desenlace de su propia vida: se suicidó en 2008 después de sufrir una depresión crónica durante veinte años. Aún no había terminado de escribir El rey pálido, y dada su celebridad (su novela La broma infinita, de 1992, fue considerada por la revista Time como una de las cien mejores del siglo en lengua inglesa), el editor Michael Pietsch rescató el borrador y lo ordenó (“...no había una lista de escenas, no había un arranque ni un final decididos,...”) realizando un trabajo tan arduo como admirable.
Los diálogos son simples intercambios de datos burocráticos, mediante los cuales los personajes revelan sus aberraciones y miedos -varios de ellos están acosados por ideas suicidas-, pero Wallace no llega a darles perfiles convincentes como tampoco a referir una narración cuyo desarrollo se pueda seguir. Este inconveniente se debe a que es un texto inconcluso, pues tal como afirma el editor: “la novela era todavía una obra en progreso”.
Asimismo se producen abruptas digresiones como las páginas dedicadas a algunas perturbaciones orgánicas que permiten a los que las padecen emprender proezas circenses, como, por ejemplo, introducirse un brazo por la boca. O señalar conductas extremadamente contradictorias: “ansiaba distanciarse de la mujer pero no quería que la mujer se distanciara de él”. Cualquier tema que aborda Wallace se encamina hacia un laberinto tortuoso que no conduce a ninguna parte: siempre está presente el hartazgo (“´aburrido” viene del latín ab horrore, tener horror”).
La lectura de El rey pálido es sumamente compleja y exigente. Su desesperada y negativa concepción de la existencia le ocasiona al lector una angustia difícil de sobrellevar. Pero, no obstante, David Foster Wallace demostró con esta novela sin terminar que era un escritor de inmenso talento.
Germán Cáceres















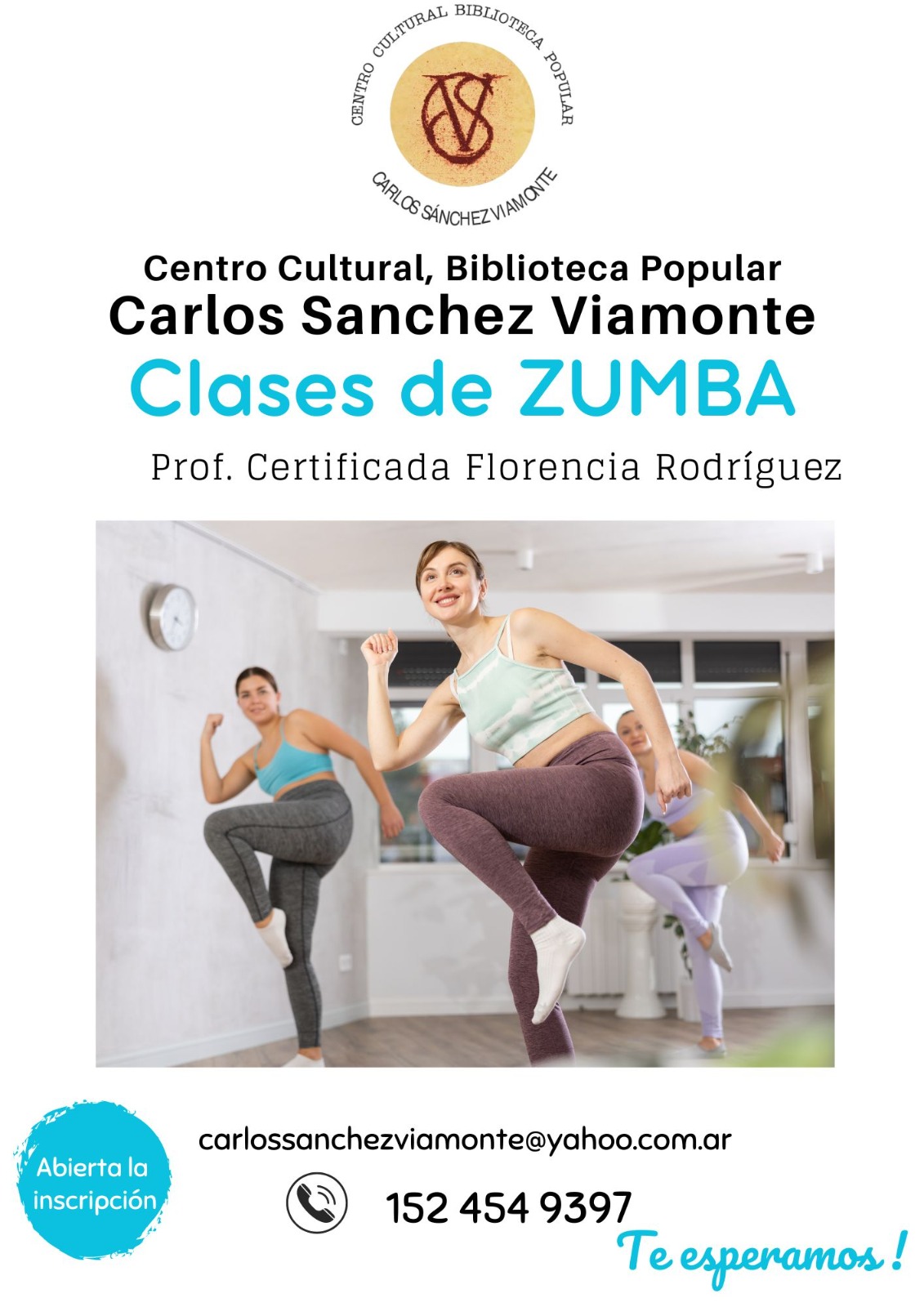





CONVERSATION