de Eduardo González
(Alfaguara/Serie Roja Juvenil, Buenos Aires, 2010, 176 páginas)
 Es la Parte II de la “Trilogía del Pirata Abascal” (la primera fue El león rendido), y en ella Rodrigo Huidobro, en el Londres de 1872, cuenta las aventuras que vivió en Buenos Ayres en años muy próximos al 25 de mayo de 1810.
Es la Parte II de la “Trilogía del Pirata Abascal” (la primera fue El león rendido), y en ella Rodrigo Huidobro, en el Londres de 1872, cuenta las aventuras que vivió en Buenos Ayres en años muy próximos al 25 de mayo de 1810.
Con suma amenidad Eduardo González relata esa gesta emprendida por Huidobro en compañía de su querido Brigadier Abascal, un valiente espadachín que, mediante su asombrosa intuición detectivesca, pudo resolver el misterio oculto tras una serie de brutales asesinatos (primero se torturaba a la víctima y luego se le clavaba un alfiler de oro en la garganta).
Uno de los hallazgos de este consagrado escritor de literatura juvenil es haber logrado tan convincentemente el clima de esa época. No solo por el empleo de una terminología precisa respecto a la esgrima y las tareas de navegación (al final del libro se puede consultar un “Glosario de términos náuticos”), sino por las expresiones propias del momento y el vocabulario volcado en los diálogos. Además, sobresale su conocimiento de las costumbres, la vida cotidiana, los sucesos políticos —en estas tierras y en Europa— y el trazado urbano de ese Buenos Ayres casi fantástico. A ello contribuyen la introducción de mitos y leyendas que hablan de sectas y órdenes secretas, como por ejemplo la de los templarios (“solo quiero mostrarte que hay una realidad subterránea, algo que siempre se gestó a la sombra de la historia, una historia verdadera, humana, que respira, que suda, que huele a vida, y de eso se trata…”). Su prosa rítmica y espontánea revela un oficio seguro.
El autor teje tramas complicadas que aluden a una terrible conspiración y acude a numerosas ramificaciones y a numerosos personajes secundarios. Y obtiene un atrapante suspenso al introducir cierta intriga al final de los capítulos y enlazar situaciones en apariencia inexplicables. Escenas como la crueldad de una riña de gallos o el duelo a espada entre el protagonista y el doble espía “El Portuga” están descritas con agilidad y contundente realismo. Tampoco se priva de desplegar frases, ocurrencias, imágenes y giros muy bellos: “Creo que mi memoria me protege, a veces, del dolor de ciertos recuerdos haciendo que no salgan a la superficie o bien maquillándolos para que resulten tolerables”.
González refiere el sugestivo idilio entre el citado Rodrigo Huidobro y la bella Almoraima, cargado de romanticismo pero también de audaz sensualidad (“Vi sus zapatos, sus tobillos; a pesar de las incontables capas de tafetán y seda, pude intuir sus muslos, su piel blanca y tibia.”/”…buscando el amparo de los árboles, para amarnos a la sombra lunar de sus hojas”).
Después de disfrutar esta estupenda segunda parte de la trilogía, el lector no podrá evitar que lo acose la ansiedad por devorar la tercera y última. Para aliviarlo, a Eduardo González sólo le queda un camino: apresurarse a escribirla.
Germán Cáceres














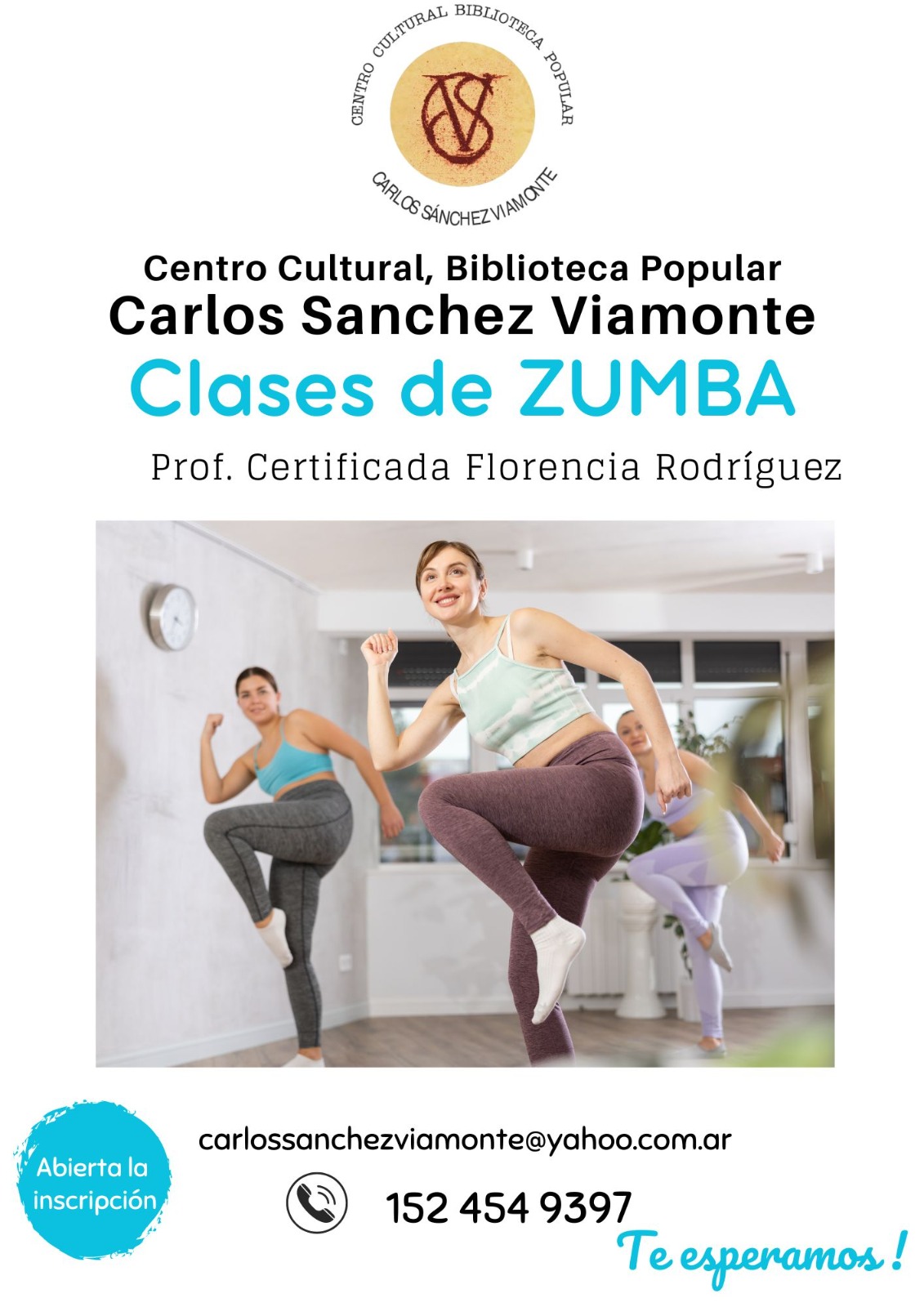





CONVERSATION